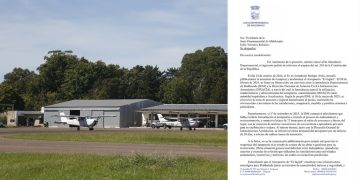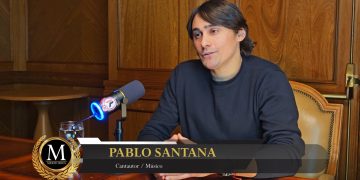Nació en Florida, pero eligió Maldonado como su lugar en el mundo. Es médico especialista en Cardiología, Ecocardiografista, Magister en Dirección de Empresas de Salud, e Instructor de Resucitación Cardíaca.
Forma parte del equipo del Departamento de Cardiología de Asistencial Médica de Maldonado, de la Facultad de Medicina CLAEH y del “Grupo CERCA Maldonado”.
A mediados de septiembre viajará con otros colegas a Colombia para participar en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. En dialogo con Portada, compartió su historia, experiencias, y datos muy interesantes del excelente nivel que tenemos en Maldonado en capacitación y tecnología aplicada a la medicina.
¿Dónde naciste y desde cuando residís en Maldonado?
Nací en Florida, termino el liceo trabajando porque primero hago enfermería (me recibo por el año 95), después empiezo a trabajar en Canelones, y durante un año estaba de ida y vuelta trabajando. Luego me mudé a Canelones y ahí quedé fascinado porque entré al block quirúrgico, y comencé un adiestramiento en instrumentación quirúrgica, (justo la institución estaba haciendo adiestramiento para formar gente), y me encantó estar en el block. Después, en ese mismo año empecé a trabajar como chofer enfermero en la Móvil de Canelones, por eso a ese Departamento le tengo un aprecio tremendo, porque me formé ahí. Y un día trabajando como ayudante de anestesia, me decidí a terminar el liceo para poder inscribirme en medicina, y ahí arranqué. Terminé el liceo, hice medicina, y me mudé a Montevideo.
Durante toda mi carrera trabajé como chofer enfermero y en el último año de internado, tuve que ir a Rocha con la mamá de mis hijos y mi hija (que tenía 6 años en ese momento) y pasé por acá, y recuerdo que me dije: yo quiero venir a vivir a Maldonado. Eso fue en 2008 y ya en 2009 empecé a trabajar aquí. O sea, no soy nacido acá, pero no me veo en ningún otro lugar.
Desde siempre te apasionó la medicina, ¿qué fue lo que te atrapó de la cardiología?
Yo me decidí a ser médico con la intención de ser anestesista, pero después cuando dimos la prueba de internado a mí no me fue bien y tuve que dar nuevamente la prueba. Cuando pasa eso, uno no puede hacer la residencia, pero sí puede dar una prueba de posgrado. Y dije bueno, con tanto cardiólogo que trabajé durante mi etapa de estudiante, vi que había un poco de magia en lo que eran las arritmias y los medicamentos que hacían, y las resucitaciones cardíacas, así que decidí ese año dar cardiología y al siguiente año dar anestesia. Pero cuando comencé con cardiología me encantó y quise continuar con esa especialidad.
Se dice que en Uruguay, una de las mayores causas de muerte o de secuelas graves, tienen que ver con problemas cardiólogos y del sistema circulatorio. ¿Cuáles son los mayores problemas de la vida cotidiana en nuestro país, que tengamos tantos enfermos del corazón?
Primeramente, cuando uno revisa la cantidad de disfunciones en el mundo y en Uruguay también, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa, sin duda que sí. En Uruguay, casi un 30% de la población. Cuando uno saca una cuenta y dice 30.000 uruguayos fallecen todos los años y más o menos 9.000 o 10.000 personas mueren por enfermedades cardiovasculares. O sea, enfermedades referentes al corazón y al cerebro, ahí están los accidentes cerebro-vasculares. Yendo a tu pregunta, estamos obligados a irnos al año 1947, cuando por allá en la ciudad de Framingham en Estados Unidos, (estado de Massachusetts), se hizo un estudio del corazón y se tomó lo que se llama una cohorte. La cohorte es un grupo de individuos con características similares que son seguidos a lo largo del tiempo para observar cómo ciertos factores (como la exposición a un factor de riesgo) afectan sus resultados de salud.
En el estudio, creo que tomaron unas 4.800 personas, y los investigadores le preguntaban la edad, el sexo, si era hipertenso o no, si era diabético o no, si fumaba o no, y también el nivel de colesterol en la sangre. Todos fueron seguidos durante muchos años y también se siguió estudiando a la segunda generación, o sea, a los hijos y a los nietos.
Ese estudio sigue dando información. De ahí es donde nacen lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular. Y la conclusión de los investigadores fue, que quienes tienen más factores de riesgo a 10 años tenía más chance de tener una enfermedad cardiovascular.
Tratando de responder la pregunta, el tabaquismo influye, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el poco control que tenemos de la presión arterial, el colesterol, todo eso impacta. Por eso nosotros recomendamos siempre una vez por año chequear como está el colesterol. Siempre tenemos que controlamos la presión porque a veces hay personas que tienen la presión alta, no se dan cuenta y está aumentando el riesgo el tema del sobrepeso.
Hay algo, prácticamente nuevo de lo que se está hablando, que son los ocho esenciales, donde se agrega: la calidad del sueño, la alimentación, la realización de ejercicio físico, entre otros.

Nosotros en Maldonado somos pioneros en eso, porque tenemos un estudio realizado liderado por el doctor Edgardo Sandoya, que hay unas 5.000 personas, donde se llegó a un estado de situación sobre los 8 esenciales en Maldonado.
Ahora se va a empezar a trabajar en los adolescentes para ver el estado de salud de los adolescentes (es un estudio colaborativo donde está el Ministerio de Salud Pública, y los diferentes prestadores, el Departamento de Salud de la Intendencia también, es un estudio bien colaborativo) y empezar a impactar a largo plazo en la salud de los que va a ser nuestros adultos.
Hoy mencionabas la alimentación. Y se ve cada vez más personas que comen mal, aun siendo delgados. Comen muchos procesados y alimentos bajos en nutrientes.
Estamos bombardeados también por una locura de ultra procesados donde culturalmente se valida como algo que está bien. Y cuando uno lo ve, y si bien parte de nuestras recomendaciones son evitar los alimentos procesados, lamentablemente tenemos que llegar a un lugar de reflexión y ponernos a pensar ¿qué es lo que estamos comiendo, y de dónde está viniendo la comida? Recordar aquel paradigma de nuestros antepasados que comían carne y verdura y estaban sanos.
Hace ya algún tiempo, se está planteando que si bien el cigarrillo es totalmente dañino, la ingesta de carbohidratos también lo es, porque lleva al sobrepeso, a la obesidad, y al aumento de la prevalencia de hipertensión. Altera el metabolismo del colesterol, altera el metabolismo de la insulina, por ende llevan a los estados pre- diabéticos, y como vez, estoy de vuelta en los factores de riesgo y lo que planteabas de la comida, y de cuan importante es la alimentación en el estado de salud cardiovascular, sin dudas.
Hablando de paradigmas, hay científicos que plantean que la mayoría de las patologías son de origen genético. Otros en cambio, sin olvidar lo genético, dan mucha trascendencia a la epigenética, es decir otros factores – como el entorno – que pueden influir, ¿Cuál es tu posición al respecto, genética o epigenética?
Respecto a la génesis en la enfermedad, ahora me volví como a los primeros años de la medicina, donde estudiábamos los determinantes de salud.
Y ahí estaba por supuesto el componente genético, pero estaba el entorno también. O sea, esto quiere decir que todos venimos con una carga genética que puede ser protectora o no, pero depende también el ambiente.
No es lo mismo la persona que tiene que trabajar 16 hs, de noche, con frío y con condiciones de mala alimentación, porque no tiene otra opción, que otra persona que pueda hacer las cuatro comidas balanceadas, que tiene tiempo para dispersión, tiempo para descanso, tiempo para el deporte, pero además que culturalmente tenga los referentes que (de alguna manera) le muestren hábitos saludables.
Sin duda que todo influye. Acá es cuando uno ve por ejemplo, al peón de campo que come cualquier cosa, que fuma, que toma y no le pasa nada. ¿Cuánto tiene que ver la genética fuerte o el ambiente? Es decir, el trabaja duro, pero fuera del cemento, escucha el pajarito de la mañana, respira aire puro, toma sol. La pregunta es, cuanto de estos factores influyen en su salud.
Yo creo que acá todo va influyendo. ¿Cuánto hay de cada cosa? Pienso que terminamos siendo totalmente únicos, y lo cierto es que cada vez vemos enfermedades en personas más jóvenes. Y acá es donde entra el estrés y donde entra el cortisol.
Cuando veíamos los experimentos que se hacían con ratones, donde se los exponía alta dosis de cortisol, aparecían los tumores más rápido, aparecían enfermedades mucho más rápido que en los otros. Estamos viviendo una vida globalmente muy acelerada, muy estresada, por lo que tenemos que ponernos a pensar, que eso también termina enfermando.
Hablamos de salud y de enfermedad, pero está el tema de la muerte súbita. Cada vez más conocemos casos de persona que tienen un paro cardíaco, pero alguien les ha aplicado RCP y lograron traerlos de nuevo a la vida y sin secuelas. Sos un de las personas que más trabaja en la educación para este tipo maniobras de RCP, ¿qué importancia tiene eso y sobre todo, cómo motivar a la gente para que hagan el curso?
Voy a contarles un poquito sobre esto. Sí soy una de las personas que viene trabajando acá en Maldonado, pero hay muchos más en esto. Hay trabajo invisible también, porque esto es un proceso que se comenzó hace muchos años y a veces uno es la cara visible temporalmente. Pero todo esto no podía haber sido posible sin personas que antes que nosotros, pusieron su tiempo, su conocimiento y hay muchos.
Yo pertenezco a un grupo de instructores del Departamento y quiero ir a lo que veníamos. Hoy 30.000 personas se mueren en el Uruguay, de las cuales 9.000 más o menos son enfermedades cardiovasculares. Cuando uno revisa la literatura, el 50% de esos decesos se presenta como una muerte súbita.
La muerte súbita es una muerte inesperada, en una persona con un aparente buen estado de salud. Si nosotros sacamos la cuenta decimos el 50% de 9.000 son 4.500 personas. Y si lo dividimos en 365 días, nos da entre 12 y 14 muertes súbitas por día. Pero, si a su vez, a esos 12 o 14 por día los dividimos entre 24. Nos da como resultado que cada 2 horas existe una muerte súbita en Uruguay. Y eso es lo que está reportado.
Como a veces nosotros decimos, la muerte súbita tiene poca propaganda, por ejemplo, tienen más difusión los accidentes de tránsito, que tienen mucho menos mortalidad que la muerte súbita. Y lo que hablábamos hace unos momentos, cualquier persona conociendo las maniobras de Resucitación Cardíaca y el uso del desfibrilador puede salvar una vida.
Si una persona está capacitada, sabe lo que hacer frente a una muerte súbita, puede duplicar o triplicar la chance de supervivencia. ¿Por qué? Porque esa situación es “tiempo dependiente”, es como (por ejemplo) el accidente cerebrovascular, o el infarto agudo de miocardio.
Entonces, si la persona se da cuenta rápidamente y empieza a hacer maniobras de resucitación cardíaca y solicita un desfibrilador externo automático, la víctima, (que puede ser un vecino, un familiar, o alguien en la calle o en la fila del supermercado) va a tener dos, tres o cuatro veces más de chance de volver a la casa con su familia, pero de volver sin secuelas. Por eso, gracias a este trabajo que se ha hecho en Maldonado durante muchos años podemos contar decenas de historia con final feliz.
Una de las más notorias, ocurrió hace poco tiempo en el Consulado Argentino en Maldonado, frente a la Plaza de Maldonado, donde un señor tuvo un paro cardíaco, pero afortunadamente lo que sucedió, fue que la persona que estaba al lado se dio cuenta que él estaba muerto, y actuó rápidamente.
¿Por qué yo hablo así, y digo que el paciente estaba muerto? Porque cuando uno revisa el registro hay una línea plana o hay una fibrilación ventricular, que es la arritmia y la persona pierde el conocimiento. Técnicamente está muerta.
Inmediatamente se le empezó a hacer maniobras, se llamó a por ayuda al 911, y éste dispara rápidamente efectivos policiales con un desfibrilador de la Jefatura de Policía que llegan rápidamente. En todo ese tiempo ya habían llamado a la ambulancia, (pero la ambulancia tiene una llegada en promedio de 6 a 9 minutos).
Cuando la ambulancia llegó, ya le habían dado un choque eléctrico y el paciente ya estaba vivo. Y esa persona todos los días vuelve a su familia, no en silla de rueda, sino caminando y está totalmente reintegrado, sin ninguna secuela.
¿Qué hubiera pasado si el que estaba al lado no se hubiera dado cuenta? Si los policías que trajeron el desfibrilador y al paciente no le hubiesen aplicado el shock eléctrico y la ambulancia hubiese llegado después de los 8 minutos, en ese caso la chance de supervivencia se reducen y podría haber daño cerebral.
Hay un caso que todos conocen, que es el de Juan Izquierdo de 27 años, que por causas que desconozco, llegó al Hospital Einstein de Sao Paulo en paro cardíaco y nadie se dio cuenta que estaba en paro. Nadie hizo ninguna maniobra y él lamentablemente falleció. ¿Por qué? Porque al no tener el corazón funcionando, no hay sangre en todos los órganos vitales, no hay oxígeno y a partir de los 4 minutos ya hay un daño neuronal irreversible.

Si una persona quiere capacitarse y hacer el curso de resucitación cardíaca, ¿dónde puede ir?
Acá en Maldonado hay varias opciones ahora. En la Asistencial Médica de Maldonado, es un prestador que permite a socios y no socios tomar un curso de resucitación cardíaca, de tres horas, que uno sale de ahí sabiendo lo que puede hacer. Otro lugar en que se puede realizar el curso es Cardiomóvil. También en la Departamental de Salud donde funciona nuestro sitio de entrenamiento, ahí se busca la manera de generar estas instancias.
Vamos a otro tema en el que estas muy inmerso que es la tecnología aplicada a la medicina
Hablando de tecnología quiero contarles que el equipo de instructores de RCP de la Asistencial Médica, (tengo el gusto de trabajar con dos amigos que son los doctores Marcelo Cabrera y Domingo Cedrés) que formamos parte del grupo de la institución en el año 2022, donde se dio el OK para que se empezara a capacitar el 100% del personal técnico y no técnico, siendo la primera institución en Uruguay en tomar esta iniciativa.
Y esto es bien importante, porque se propuso formar a todo el personal en resucitación cardíaca básica, dando cumplimiento a la ley 18.360, que dice que en realidad las instituciones de salud deberían estar el 100% capacitadas.
En ese momento la institución compró material de punta tecnológico. Antes nosotros evaluábamos el masaje cardíaco, visualmente. Lo veíamos y decíamos, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Pero ahora tenemos maniquíes con feedback que con el teléfono móvil, mientras el alumno realiza el masaje cardíaco al maniquí, el software nos dice, si lo hizo con tanto porcentaje, si lo hizo bien en frecuencia, bien en profundidad, etc.
Esto es algo impresionante que cambia sustancialmente, porque ya no es la impresión del facilitador, sino que es un criterio objetivo que dice que está bien o que esté mal.
Siguiendo con la tecnología, contános sobre la simulación, como estamos en el país con esa herramienta de estudio tan crucial para los futuros médicos.
Con nuestro grupo nos formamos en Argentina como docentes en simulación clínica y empezamos a cambiarle un poco el formato a estos cursos, poniendo un poco de simulación clínica a estos cursos.
También de la mano de la Asistencial Médica de Maldonado, empezamos a hacer cursos para los médicos de puerta (emergencias) del Sanatorio de Cantegril sobre vía aérea, con material de tecnología de punta que nos permite, por ejemplo, trabajar con simulación con el médico que está en lo que nosotros decimos “ventilar” (que le esté dando el volumen adecuado, con la presión adecuada, con el dispositivo, uno que conoce el ambú, por ejemplo), o para la intubación.
Toda esta tecnología ya está en Maldonado, y podemos decir que ya hicimos dos cursos formando los médicos con simulación clínica.
Es una experiencia que vamos a presentar en septiembre en Colombia, en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Simulación clínica, en conjunto con otra experiencia en Resucitación Cardíaca a la primera generación del CLAEH de médicos, que es una mejora tremenda cuando llegan, y después que se hace la instancia educativa y se compara.
Porque en esas dos experiencias fueron evaluadas las competencias antes de la instancia educativa y después. Cuando uno habla de competencias, se refiere a que se les pone una situación clínica, y ya esto no es el recitar lo teórico, lo que sabe, sino una prueba en que tienen que actuar. Porque la simulación clínica justamente es una metodología educativa en la se trabaja con tecnología como si fuese el paciente.
Por lo tanto la simulación, es una metodología educativa muy útil para la adquisición y la evaluación de competencias, de habilidades y en esto estamos trabajando. A diferencia de lo que era antes, cuando uno se formó, que eran los saberes declarativos y era el teórico. Acá se trabaja sobre lo que se hace y siempre se tiene un espacio de reflexión sistemático que a veces en los otros formatos no se tiene.
Hay que destacar tres cosas importantes de las actividades de la simulación: Primero, que son estandarizadas, o sea, siempre es la misma planificada. Luego, que son reproducibles, o sea, la puedo reproducir 20 veces, hasta que la persona adquiere la competencia. Puedo llegar a ser recurrente lo infrecuente, o sea, lo que nunca veo ahí lo puedes ver. Y después la seguridad, pues ahí es el lugar para equivocarse, el lugar para aprender, para cuando esta mal una cosa. Es el escenario seguro, para que la persona pueda aprender ahí y que no ocurran después, lo que llaman eventos adversos.
Creo que hay tres fechas en la historia relacionadas a la simulación clínica, una es en 1900 cuando arranca la simulación clínica en la aeronáutica. Porque cuando un piloto se sube a un avión, antes tuvo muchas horas de simulador donde había un escenario seguro, donde se reproducían las posibles complicaciones y estaba todo planificado.
En 1970, comienzan los primeros simuladores en medicina en la parte de cirugía, y en 1999 hay un informe publicado en Estados Unidos, al que llamaron «Errar es humano”, donde se reporta una prevalencia enorme de efecto adverso, o sea, daño prevenible en seres humanos, donde se reporta que hay entre 45.000 y 90.000 personas por año que mueren por efectos adversos.
A partir de allí es cuando empezamos a priorizar la seguridad del paciente. Comisión de seguridad del paciente, efecto adverso, daño prevenible y justamente la simulación clínica, a partir de ese informe comienza a desarrollarse y el mundo está ahí. Fíjate que hace muchos años los cirujanos aprendían en el paciente, se aprendía a entubar con el paciente, y ahora ya no es mas así, se aprende con simuladores. Y te van marcando cuando lo haces bien, o cuando lo haces mal.
Esto da seguridad para el paciente, y para el médico, la tranquilidad de decir, si tengo que hacer algo, ya lo hice 20 veces. Lo va a hacer mejor que tener el teórico y después enfrentarse a la situación real. Por supuesto lo que conlleva a lo que es calidad asistencial del paciente.
Contarnos más sobre el congreso de Colombia.
Mos vamos con Domingo Cedrés y con Marcelo Cabrera a mediados de septiembre a presentar esas dos experiencias, que van a ser muy interesante porque de alguna manera refuerza el nivel académico y la seriedad de nuestro proyecto.
Hace poco se dio otro curso de vía aérea para los médicos, y nos llegó el segundo maniquí de vía aérea que compró La Asistencial. En ese taller lo que refuerzan y o aprenden, es cuándo hay que darle un apoyo respiratorio a la persona y cuando hay que poner que entubarlo.
¿Cómo poner el tubo a la persona sin que se rompa alguna estructura de lo que es tráquea? Son cursos de cuatro horas y se van a venir otros cursos.
Pero justamente con la simulación clínica pasamos de estar un profesor diciéndole todo aquello que sabe del declaratorio, y contenido teórico, pero vamos a hacerlo y vamos a practicarlo y repetirlo, ¿Con quién? con un simulador y un facilitador al lado, donde vos te vas a equivocar y aprender. Básicamente esa es la base de de la simulación clínica.
Hoy al principio de la nota habados de la epigenética, ahora te preguntamos ¿Qué pasa con las emociones, influyen en la salud? ¿Un corazón emocional roto puede afectar al corazón físico?
Si, seguro que influye. ¿Cuánto influye en cada uno? Eso nadie lo sabe, pero influye. Es más, si nosotros buscamos en Google y ponemos “síndrome de corazón roto”, existe también miocardiopatías transitorias por estrés, dicho un poco más técnico, ¿pero qué sucede?, lo que explica eso (que está muy estudiado) es que hay niveles de sustancias que se llaman catecolaminas, sustancias del estrés y que frente a situaciones muy estresantes, el corazón deja de funcionar correctamente, se dilata transitoriamente y causa lo que se llama insuficiencia cardíaca y se congestiona el pulmón de agua, (que puede ser transitorio o no).
O sea, sin duda que existe. Lo que sucede es que con el estrés y con las emociones, no se puede cuantificar. Por ejemplo; si fumas 20 cigarrillos, y tenés 230 de colesterol, y si te pregunto, ¿cuánto tenés de estrés?, no hay manera de cuantificarlo, es muy difícil decir “cuanto”.
Lamentablemente vemos gente joven con infartos, gente muy estresada con problemas, y acá de nuevo ¿tenemos que reflexionar a dónde vamos? ¿Tenemos que contrabalancear un poco?, es un espacio que puede ser interesante para cada persona planteárselo o no.
¿Qué es lo que más te apasiona de ser médico y ser cardiólogo?
Lo que más apasiona en la cardiología es como hoy, por ejemplo, encontrarme con una señora que yo tuve un impacto en ella, en un cambio de vida. Como médico uno siempre trata de hacer lo mejor, con errores y con aciertos. Hay que tratar de tener más aciertos que errores. Pero en la cardiología pasa muchas veces, que hay algo de magia, en el sentido de que, por ejemplo, situaciones muy complejas uno las puede solucionar. Puede hacer diagnóstico y lo puede solucionar, y le puede cambiar la vida a la otra persona.
A ver, yo tengo conocidos que son parte de la familia de la vida, que fueron pacientes y ahora nos conocemos y tenemos un vínculo emocional muy lindo. Y eso para mí es totalmente gratificante. Poder solucionar una situación a alguien.
Como el caso de una persona, que estaba imposibilitada porque no podía ir al baño de su casa, porque le faltaba el aire y que le digas, vení, voy a hacer esto. Y que luego venga y te diga: Ahora puedo hacer mi vida normal.
Siempre pienso que si yo estuviera del otro lado, o mi padre estuviera del otro lado o mi hijo, me gustaría que alguien lo hiciera. Y poder hacer algo así, impactar en la vida de alguien, es tremendamente gratificante.
¿Si por algún motivo de la vida tuvieras que volver a empezar y tenían la posibilidad de elegir nuevamente tu destino y tu profesión, volverías a elegir la Medicina?
Sí claro, elegiría lo mismo, exactamente lo mismo. No le cambiaría nada. Lo único que capaz que cambiaría mirando para atrás es el tema del tiempo, qué es lo más valioso que tenemos. Tal vez lo hubiese utilizado en algunas cosas de manera diferente. Pero si elegiría nuevamente ser médico y ser cardiólogo. Y también volvería a elegir vivir aquí, en Maldonado, por supuesto.